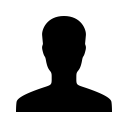Juan Norberto Lerma
Una tarde de julio especialmente calurosa, Rodrigo Quintero llegó a Berma, en las tierras nuevas de La Esmeralda. Tomaría un tren a El Manzano para hacerse atender el mal que lo aquejaba desde hacía más de tres años. Aún era joven y fuerte, pero si su dolencia se empeñaba, no llegaría a los treinta y cinco años. El centro de la ciudad era un hervidero, en las calles atestadas se respiraba un aire caliginoso y en las aceras los turistas retardaban el paso como si fueran andando sobre un piso de mermelada.
En la estación de Berma, un oficial revisó con rigor su equipaje. La maleta raquítica de Rodrigo Quintero no contenía más que dos camisas a las que les faltaban algunos botones, una trusa holgada, y un par de calcetines desgastados. Más debajo, se encontraban algunas litografías, varios tubos de pintura y un juego de pinceles perfectamente acomodados. Nueve en total, y un lienzo viejo de algodón rancio, pero siempre listo para ser utilizado. Casi con inquietud, el oficial retiró las manos con prontitud de los artículos que había en la maleta y se le quedó mirando a la cara sin disimulo. Rodrigo alzó los hombros y miró en dirección de la entrada. En la cartera llevaba varios papeles maltratados y un par de credenciales sin fotografías, y el militar hizo una mueca de resignación al descubrir en el fondo tan sólo tres billetes de baja denominación, corrientes y arrugados.
Rodrigo permaneció impávido cuando el hombre le pasó las manos por el pecho, la cintura y las piernas. Minutos después, el oficial le permitió el paso. Balanceando la maleta en la mano, Rodrigo caminó calmosamente por el pasillo. Con parsimonia pensó que su carga más detestable estaba dentro de sí, en una especie de esquina de su alma, sabía que se había enquistado en su cerebro y que le roía el corazón quinientas veces al día. A las tres con treinta, Rodrigo abordó un trenecillo en el que se adormiló por espacio de dos horas.
Al descender en El Manzano, anduvo al acaso por la estación mirando los diarios, los cartelones turísticos, los rostros de los recién llegados. Diez minutos más tarde, pareció decidirse y se encaminó a la salida. Bajo un árbol descolorido, hurgó en la bolsa de su camisa. Leyó una dirección y unas instrucciones en un papelillo ajado y enfiló su andar por un callejón que subía. Veinticinco minutos después entró en un barrio lleno de sol, vagos mendicantes, mujeres carnosas y niños desdentados.
Rodrigo estaba ahí para una cura por olvido. Por casualidad había escuchado la referencia en una cantina hacía apenas dos años. El hombre del que escuchó el dato fue parco, lo dijo sin que nadie se lo preguntara y como si hablara desde una región helada. En tres trazos dibujó un tratamiento eficaz para los dolores que producen los recuerdos amargos. Fue como un latigazo de luz para los pesares de Rodrigo, porque el hombre que lo contó minutos después olvidó hasta el lugar en el que se encontraba y, cuando los que lo rodeaban lo interrogaron, respondió durante un buen rato, con palabras enrevesadas, que no sabía a lo que se referían. Aunque los que estaban cerca del sujeto entendieron sus palabras, por alguna razón que no comprendían, no les quedó duda que hablaba en una lengua desconocida.
Al doblar por la calle General Arsenio Balladares, Rodrigo se encontró de pronto con la fachada que el hombre aquel había descrito desde su lucidez o desde una charca de olvido. Era cierto, el establecimiento existía. Dos años y muchas vísceras podridas le habían costado decidirse, pero al fin la cura estaba al alcance de sus manos. Estaba a la mitad de esa calle populosa, colindaba con una tienda de vestidos de novia y una peluquería. Al frente del local había una puerta diminuta, por la que apenas podía entrar un hombre de complexión mediana. En el frente decolorado, colgaba un letrero que ofertaba los servicios que Rodrigo requería.
Lo recibió un hombrecillo calvo, de gafas y con un gabán muy grande. Era hablantín y zalamero, le dirigió varias sonrisas y enseguida tasó el valor de sus servicios. Rodrigo asintió en silencio. El hombrecillo le tendió entonces un frasco transparente que se perdía entre sus manos. Rodrigo torció la boca y quiso esbozar una sonrisa, pero el hombrecillo lo apuró con los ojos. Le pidió sus datos generales, los anotó en un cuadernillo, y le indicó un pasillo que conducía a una habitación marcada con el número siete.
En el trayecto hacia la pieza no se cruzaron con nadie, el corredor era lóbrego y estaba vacío. Para animarlo, el sujeto le contó que por ese local habían pasado desde parias hasta hombres con futuro. Rodrigo se alzó de hombros y caminó con cuidado para no tropezar con los pies del pequeño. En el umbral carcomido de una habitación, el hombrecillo le exigió la paga y le advirtió que no se volverían a ver nunca, y que cuando todo hubiera concluido un empleado lo conduciría hasta la salida. Sin decir nada más, se despidieron.
Una vez a solas, Rodrigo fue hasta el fondo de la habitación y abrió la ventana. A lo lejos vio el destello de un mar anaranjado y en el fondo unas montañas azules. Respiró hondo y se quedó mirando desdeñosamente el vaivén de varios barcos anclados en la bahía.
Rodrigo se tomó las gotas del olvido. Al instante sintió que un torbellino de imágenes le nublaba el entendimiento, y para aliviar el malestar se tendió bocabajo sobre la cama. Con las escenas de toda su vida dándole vueltas en la cabeza sintió un ahogo que lo sacudió varias veces como a un pez fuera del agua, y tres minutos después, de alguna manera percibió que el torbellino aminoraba su fuerza y que se convertía en una especie de cascada.
Dos horas después, Rodrigo Quintero sintió que una especie de hueco se había abierto detrás de sus ojos, y que algo tan sutil como una mariposa planeaba aquí y allá dentro de su cabeza y que no conseguía fijar su atención en nada. Le llevó un poco de tiempo descubrir que el hueco que sentía en su mente se llenaba con las cosas inmediatas, al alcance de su mano, y que mirar los objetos que lo rodeaban le aliviaba el desconcierto.
Los sucesos remotos y recientes guardados en su memoria aún iban y venían en su mente, justo como los barcos que había visto antes por la ventana. Unos partían con las velas desplegadas, otros eran tan viejos que simplemente se hundían, pero el mar sobre el que flotaban no se iba, esas aguas permanecían cautivas en la bahía.
Cuando los recuerdos dulces y amargos de su vida se hubieron borrado de su mente, dio con un espejo y se estuvo contemplando por espacio de una hora. No sabía quién era, pero algo en su interior que no se había borrado ni se borraría del todo le decía que él era Rodrigo Quintero. Le llamó la atención la mueca que le obligaba a fruncir los labios y mostrar su dentadura. Luego de ensayar varias veces, comprendió que al sonreír el aspecto de su rostro se volvía tolerable. Sobre el lavabo se humedeció los ojos y le pareció maravillosa la textura del agua y de la toalla. Permaneció mirando el espejo y le llevó más de una hora comprender que para el sujeto que estaba ahí dentro, en el reflejo, los objetos eran reales y que para él que estaba enfrente, los objetos también lo eran, pero afuera.
Revisó la habitación y le bastó echar un vistazo para sentirla como si fuera suya. A tientas encontró su maleta y sin mucho esfuerzo la abrió. No los recordaba, pero encontró rápidamente los pinceles, sus tubos de colores y los documentos de su cartera. Se sentó a mitad de la habitación y lentamente comenzó a hacer trazos en el aire, como si pretendiera rellenar los huecos que danzaban dentro de la amplitud vacía de su memoria. Dibujó lo que veía por la ventana, la ventana y un par de barcos quejumbrosos, y dos o tres recuerdos anidados en el filo de un abatimiento que no cedía del todo.
Al poco rato olvidó el mar y las montañas y cuanto había visto frente al espejo, pero en su mente se clavaron las flores azules de la colcha y los rombos del papel de las paredes.
Había estado pintando lo que le faltaba a su mundo, pero todo se desvanecía. El hueco era cada vez mayor en su mente y sus pinceladas esporádicas y sin talento alguno. Sin embargo, persistió y se contentó con matizar algunas zonas áridas de la nueva existencia que para él comenzaba.
El menjurje funcionaba, ya había anochecido cuando tocaron a su puerta. Era el empleado que lo llevaría a la salida. Lo encontró con el lienzo desplegado en uno de los muros. En la parte superior, sin saberlo, Rodrigo había pintado dos escenas fundamentales en su vida: un destello con cara de mujer serpenteando entre unos árboles quemados y en el fondo la puertecilla entreabierta de una choza construida con pan. En la otra imagen aparecía un búho moribundo cubierto por la escarcha y media docena de alimañas que esperaban pacientemente para mordisquearle las entrañas. En la parte de abajo había trazos de figuras humanas fantasmales, nadie hubiera sido capaz de identificar un rostro, sin embargo en los ojos de las figuras residía la perplejidad y la desidia. El hombre esbozó una sonrisa torcida y le tocó el hombro.
Bajo una luz macilenta, la sombra de Rodrigo Quintero se alargaba como una hebra de aceite mientras descendía a tientas por el callejón lleno de fango. Estaba en la parte alta de la ciudad, pero no la veía, se concentró en el ladrido de los perros y en el golpeteo rítmico de sus pisadas. Había olvidado al hombrecillo, su lienzo junto con los pinceles, y por momentos hasta su nombre, pero el dolor que lo estremecía permanecía anidado en un doblez podrido de su conciencia. La cara le ardía y no lograba controlar el temblor de sus manos.
Una luciérnaga cruzó frente a sus ojos y Rodrigo Quintero la siguió en su vuelo con la mirada hasta que se sintió encandilado. De pronto, un rugido interior lo sobresaltó. En el chorro de luz del arbotante que caía sobre el suelo descubrió el esbozo de su lienzo y recordó vagamente el rostro de una mujer que había dibujado. Rodrigo se detuvo y aspiró un par de bocanadas de aire nocturno. Palabras más, palabras menos, sospechó que en algún momento de su vida una mujer con ese rostro o alguna otra parecida le había hecho daño. Casi con horror contempló que lo esencial de su vida, lo que lo hacía ser el peor Rodrigo Quintero continuaba ahí adormecido y que lo esperaba como sobre un lecho oscuro. Quiso regresar al establecimiento, pero olvidó el camino y entonces comenzó a pronunciar el nombre de las cosas en un lenguaje enrevesado que a él mismo le resultó extraño.
Recargado en un barandal descarapelado, Rodrigo vio que los barcos hacía mucho tiempo que ya no estaban, pero que, en la bahía, el mar aún permanecía cautivo. Comprendió que el recurso que el sujeto aquel le había dado era muy simple, efectivo, pero limitado. Sin embargo, desde lo alto de aquella colina a la que jamás regresaría, Rodrigo Quintero advirtió que su memoria poco a poco volvía a ser la de un niño y respiró aliviado. A esa edad, las mujeres no hacían daño.
***
Juan Norberto Lerma
México, Distrito Federal.
Es escritor y periodista. Ha colaborado en diversos medios de comunicación y en varias revistas culturales. En el año 2000 ganó el premio de cuento José Emilio Pacheco, al que convocó la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado varios libros de cuentos en Amazon, entre los que se encuentran La Bestia entre los días, y Perro Amor.
***
https://www.amazon.com.mx/dp/B007EEC88M
https://www.amazon.com.mx/dp/B00ZMRFJAW