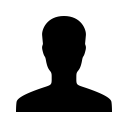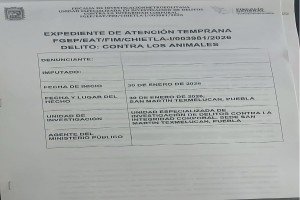Harta de esperar a que el padre de sus hijos despertara de ese letargo, Columba se armó de valor para cometer un pecado que sabía de los gordos. Era una mujer creyente, a menudo mortificada con la idea de chamuscarse en el infierno, y más pendiente de la salvación del alma que de la del cuerpo. Tenía en la mira a uno de sus vecinos, un médico diez años más joven que, sin embargo, había logrado abrirse camino con un estupendo consultorio de bariatría a espaldas del autoservicio más importante de la colonia. Cada día el doctor se le hacía el encontradizo, enfundado en un pijama sanitario que a ella se le antojaba un símbolo de mucha pureza, cuando llevaba a los niños al colegio y cuando los recogía por la tarde. No cayó en la cuenta de que el hombre participaba en esos recorridos por la misma razón ─sus gemelos de 5 años estaban matriculados en el mismo instituto─, porque Columba, aficionada a las novelas turcas de más de doscientos capítulos, tenía la cabeza colmada de mariposas blancas.
Durante varias semanas lo analizó a distancia, siempre detrás de unas enormes gafas oscuras que le cubrían la mitad del rostro. El meteorológico anunciaba 36 grados a la sombra para el mediodía en que como un adelanto a los arrestos del fuego eterno, Columba se acercó para hablarle.
─ Buenos días, vecino. ¿Qué tal el calorcito? ─le dijo mientras se subía los anteojos a la cabeza.
─ De no creerse, señora. No sé qué clase de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos ─respondió amablemente el médico.
─ ¿Tiene usted hijos? Pero si parece tan joven.
─ Unos gemelitos preciosos, mírelos usted, son aquellos que van entrando al jardín de niños.
Columba se clavó en los chamaquitos de pelo y ojos claros que, según sus conjeturas, debían haber heredado la fisonomía de su mamá, ya que el médico era de tez morena y cabello ensortijado, aunque también muy atractivo. Fue entonces cuando tuvo consciencia de los muchos años que los separaban, pero no le dio demasiada importancia al asunto. Siguió conversando con él durante el resto de la semana, buscando siempre la forma de que los encuentros parecieran desinteresados y fortuitos. Antes de un mes se había convertido en su paciente. A las consultas asistía con las pestañas tupidas de rímel, entaconada en plataformas altísimas, y colmada de abalorios en cuello y muñecas, como si en lugar de bajar de peso su intención fuera la de conseguir un empleo bien remunerado. Lo que más le gustaba era que el doctor le midiera cadera y cintura, posando las manos peligrosamente cerca de sus carnes con una inocencia que ella atribuía más al pudor que a la indolencia.
El día que logró bajar los primeros cuatro kilos, Columba le dejó sobre el escritorio una notita en papel color de rosa, escrita con su hermosa caligrafía de la escuela de monjas, que el médico encontró hasta varias horas después. En ella lo invitaba a reunirse en un discreto parque de la colonia contigua, donde crecían unos majuelos pecosos que expulsaban suaves aromas y les permitirían refugiarse en el anonimato de su abundancia. Al leerla, Santiago Méndez, el bariatra, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era inusual que una paciente le lanzaba los tejos. Ya varias de ellas le habían llegado con exóticas combinaciones de lencería bajo la ropa, inocentes y delicados encajes cuyo propósito principal era llevárselo a la camilla de auscultación. Una a una se las quitaba de encima con frases muy bien estudiadas, pues perder la clientela en un desatino era un lujo que no estaba dispuesto a permitirse. De modo que faltó a la cita y optó por hacerse el desentendido.
En su siguiente consulta, Columba le preguntó por la nota y él puso cara de signo de interrogación. Entonces se le fue encima con el deseo acumulado durante años y le confesó su predisposición a dejar que hiciera con ella lo que nadie antes le había permitido experimentar. El joven doctor había caído de espaldas sobre el escritorio, bajo las curvas leoninas de aquella diminuta mujer que iba desprendiéndose con furia de sus pequeñas prendas. Pensó en gritar para que la recepcionista acudiera en su auxilio, pero los labios gruesos de Columba cercaron su boca mientras le metía la lengua con una desesperación parecida al hambre. Estaba lamiéndole las encías superiores cuando una erección impertinente lo obligó a bajarse el pantalón para penetrarla furiosamente. Era la primera vez que cometía perjurio al juramento de Hipócrates, porque sentía el deseo recalcitrante de matarla a empellones.
Lo suyo duró lo que tardó en migrar el verano. Para restregar sus cuerpos habían elegido un cauteloso motelito en las inmediaciones, donde se exploraron y lamieron hasta que la tendencia de Columba al acto de contrición la obligó a terminar con esos gozosos encuentros. Al parecer, nadie salió dañado en el proceso. Ella volvió al ejercicio de ocultar los aberrantes estados de cuenta de su tarjeta de crédito y a los forcejeos con el marido que, si bien le seguía cantando el dispendio, no dejaba de cubrir hasta la última de sus deudas. Santiago Méndez continuó viviendo de las gordas. Con singular alegría esperaba a que las señoras alcanzaran una talla oportuna y se las tiraba en la camilla de auscultación con el mismo contento con que engordaba su cuenta bancaria. Ambos recordarían para siempre aquel verano, junto con los 36 grados a la sombra que convirtieron su sudor en una bebida espirituosa.
------------------------------
Twitter: @mldeles
De la Autora
He colaborado en el periódico Intolerancia con la columna "A cientos de kilómetros" y en la revista digital Insumisas con el Blog "Cómo te explico". Mis cuentos han sido publicados en las revistas Letras Raras, Almiar, Más Sana y Punto en Línea de la UNAM y antologados en “Basta 100 mujeres contra Violencia de género”, de la UAM Xochimilco y en “Mujeres al borde de un ataque de tinta”, de Duermevela, casa de alteración de hábitos.
He sido finalista del certamen nacional “Acapulco en su Tinta 2013”, ganadora del segundo lugar en el concurso “Mujeres en vida 2014” de la FFyL de la BUAP, obtuve mención narrativa en el “Certamen de Poesía y Narrativa de la Sociedad Argentina de Escritores”, con sede en Zárate, Argentina y ganadora del primer lugar en el “Concurso de Crónica Al Cielo por Asalto 2017” de Fá Editorial.
He participado en los talleres de novela, cuento y creación literaria de la SOGEM y de la Escuela de Escritores del IMACP y en los talleres de apreciación literaria del CCU de la BUAP.