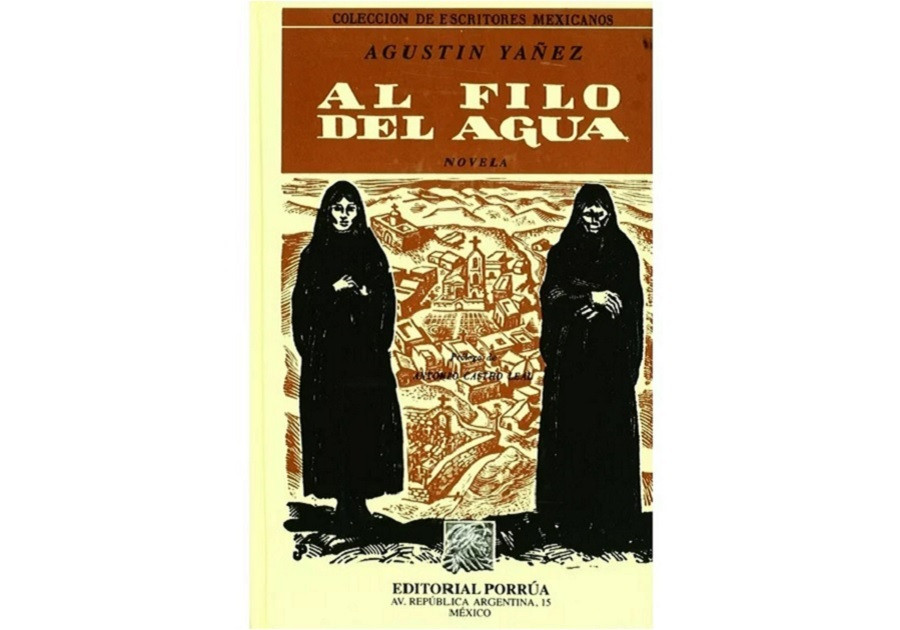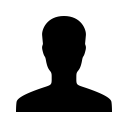Luis Martín Quiñones
En estos días en que se recuerda la lucha armada que sacudió a México en 1910, vale la pena rescatar un tanto del olvido la novela Al filo del agua del escritor jalisciense Agustín Yañez. Si bien no tiene la fama de Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz, Pedro Páramo, de Juan Rulfo; La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, o de Los de Abajo de Mariano Azuela, es reconocida por la crítica como una novela innovadora del siglo XX y de las mejores que ha dado la literatura nacional. A 113 años de la Revolución Mexicana Al filo del agua nos presenta un mundo anquilosado, supersticioso y de una religiosidad casi medieval que prevalecía en los pueblos justo antes de comenzar el conflicto. Lejos de la epopeya, los cañones, las balas y héroes o villanos, la novela nos presenta una colectividad sometida, ensimismada que busca los nuevos rumbos de una época que está a punto de desmoronarse.
En un poblado al borde de la desesperanza, de mujeres enlutadas, de rezos que se extienden hasta el amanecer, donde la vergüenza es imperdonable, los deseos prohibidos, y la sensualidad es terreno de lo diabólico, de la simiente de la maldad mayor, Agustín Yáñez, nos conduce a la penumbra, a ese mundo complejo, misterioso, que espera la luz de la Revolución que, como el cometa Haley, solo verterá su estela luminosa para que muy pronto deje mantos de neblinas, sangre y muerte. Y nos habla en una lengua muerta pero que vive en el mundo clerical, haciéndonos sentir el anacronismo, el establishment. Es el latín que abunda en la lectura no para ser traducido sino interpretado como el lenguaje que, deo gratias, gracias a Dios, permite la vida en este mundo. En un pueblo sin nombre, Al filo del agua nos transporta al sitio de las murmuraciones, los ocultamientos de los deseos y las apariencias guardadas, un lugar en donde las pasiones se contienen y la felicidad está prohibida. Un pueblo en donde las ilusiones deben ser autorizadas por el poder celestial.
Yáñez no escatima en recursos literarios para lograr un efecto en el lector que lo obliga a seguir detenidamente cada párrafo. Bajo la penumbra de la superstición y del poder que juzga y sojuzga las almas, nos va presentando historias que convergen y a personajes donde el destino sumario es condenatorio e inevitable. En esa angustia, no obstante, el drama se torna por momentos irrisorio por el chismorreo y las voces que, ocultas, desbaratan las vidas ajenas. En una sociedad dominada y regida por los paradigmas católicos, la vida del pueblo y sus mujeres enlutadas parecen estar condenadas a la tristeza y a la fatalidad: cualquier deseo está prohibido, y si se permite debe pasar por la bendición insoslayable del párroco.
En sus recursos estilísticos Yáñez reta al lector a una profunda atención a su historia. Narra sucesos y episodios paralelos que deben ser descifrados. Cada detalle es importante y sólo deja espacios para la imaginación. Escribe retratos de hombres y mujeres petrificados, pero donde matiza cada acto y lo impregna de colores, de fisonomías de abandono, prohibición de pasiones y anhelos que se alejan de lo permisible.
Aunque hay ciertas pinceladas costumbristas del campo mexicano, el paisaje pasa a segundo término y como bien apunta Christopher Domínguez Michael “Sustituye el paisaje por los climas y las costumbres por el carácter.” Y yo agregaría que sustituye el paisaje por una fotografía de un pueblo que se ahoga en los hábitos de una religiosidad exacerbada.
Sus personajes son los ojos acusatorios, los que viven la desgracia del hermetismo y
de una castidad que censura toda libertad y sensualidad. Son las mujeres enlutadas, almas oscurecidas que en su interior guardan el grito que el silencio opresor les ha sido impuesto en algún lugar del arzobispado. Sus personajes Marta, María, Gabriel, Damián, MIcaela, Luis Gonzaga son el rodar de las canicas que chocan, ruedan sin encontrar la libertad, la sensualidad, el amor, pero sí la amargura, la frustración, la muerte y la locura.
Más allá de hacer una representación fidedigna del pueblo sin nombre, nos descubre un mundo nebuloso sujeto a los designios de dios y como bien lo indica Octavio Paz “no es una descripción de una aldea de Jalisco hacia 1910 sino una tentativa por penetrar en ciertas zonas brumosas del hombre ahí donde la humildad se confunde con la soberbia, la castidad se transforma en lujuria, la piedad en crueldad”.
Al filo del agua está construido bajo una estructura sólida, de una argamasa que no deja cabos sueltos y sublima el lenguaje. En esos cimientos literarios, no obstante, deja ver la claridad de la condición humana de los pueblos que bajo el poder eclesiástico los espíritus son sometidos y, cuando pretenden liberarse, no encuentran más que la locura y la desilusión.
También nos deja ver la sensualidad soterrada en un personaje como Victoria que “invade la conciencia de los viejos”, a la que sucumben también “los casados y adolescentes”, dice Yáñez, y “que se recrean en la sombra maligna”. Es la sexualidad imposible, que sólo en el oscuro e ignoto rincón puede suceder, pero ¡ay de aquél que se atreva! Victoria es la voluptuosidad que no se perdona porque es pecado.
A lo lejos se ven las mujeres enlutadas, las canicas que ruedan bajo la luz del cometa, y las campanas pregonan los nuevos tiempos, de una revolución que está, al filo del agua.