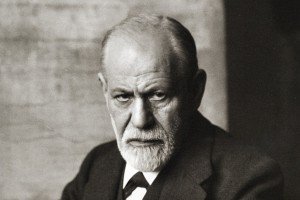La casa, aunque desgastada por los años y los ecos de la violencia, alberga un rincón de paz que se niega a desaparecer. Las sábanas blancas sobre la cama aún parecen recién lavadas, aunque la anciana no recuerda la última vez que las cambió. El mantel de flores bordadas por su madre resplandece con una luz suave, con una luminosidad que no proviene del sol, sino de algo más íntimo, como si las manos de su madre aún lo tocaran desde otro plano, recordándola que el amor estuvo allí.
Aquella tarde, ella se sentó frente al viejo reloj de péndulo, cuyas oscilaciones marcaban un tiempo que ya no pertenecía a este mundo. El tic-tac sonaba como el latido de un corazón antiguo, como si el tiempo mismo respirara cansado. De pronto, notó una disonancia en el sonido. Una alteración sutil, como si otra frecuencia se hubiera colado entre los segundos. Fue en ese momento que, la muñeca de porcelana en la estantería —que desde siempre había estado allí, inmóvil— comenzó a moverse.
Primero, un leve giro de cabeza. Luego, sus labios dibujaron un gesto suave, apenas perceptible.
La anciana, la miró con asombro, sus ojos se inundaron de temor, pero también de una fascinación antigua, casi infantil. Sabía que, en su casa, desde que la guerra arrebató a los suyos, lo metafísico y lo tangible se entrelazaban sin pedir permiso. Como si los ausentes se esforzaban por restituirle algo de consuelo.
—No te asustes, abuela —dijo una voz suave, casi un susurro, que parecía surgir del interior de la muñeca.
La mujer parpadeó, contuvo la respiración. ¿Era un delirio? ¿Una revelación?
La guerra había arrasado todo: las ciudades, los nombres, la ternura. Había extirpado del mundo lo que alguna vez fue puro y sencillo. Sin embargo, algo más vasto que la guerra comenzaba a tejerse en el aire. Una melodía —etérea, ancestral— se elevaba entre las paredes de la casa, como si alguien, en un rincón de lo invisible, estuviera afinando los hilos de la existencia.
—¿Quién habla? —verbalizó la mujer solitaria, sin moverse, mientras el reloj continuaba marcando la cadencia de lo inexplicable.
—Nosotros —respondió la muñeca, con un leve movimiento de cabeza—. Los dueños del mundo.
Un escalofrío recorrió la espalda de la anciana. Ella siempre intuyó que, en algún lugar del universo, existían seres que manejaban los hilos del destino. No eran dioses ni demonios, sino algo peor: indiferentes, caprichosos, creadores de guerras y hambruna por antojo y entretenimiento. Ellos decidían quién vivía y quién debía desaparecer.
Asesinaron, sin piedad a toda su familia. Y ahora, le hablaban.
La muñeca —con ojos de porcelana inundados de una tristeza sin tiempo— continuó:
—La guerra fue solo un experimento. Una prueba de resistencia del alma humana. Pero, entendimos que hay algo más poderoso que la muerte: el recuerdo. Y tú, abuela, eres la última que recuerda sin odio. Por eso estás viva. Porque tu dolor no corrompió tu amor.
La anciana la escuchaba con el alma sangrando y las manos temblorosas.
—La paz, abuela, es el único objetivo que realmente importa —susurró la voz—. Pero para lograrla, necesitamos que tu tejido de la vida no se rompa. Tus manos, que bordaron con hilos invisibles los días de los que ya no están, son el último lazo con el mundo que soñamos. Solo tú puedes recordarlo sin rencor.
Como quien recuerda risas de niños y rayos de sol, la señora cerró los ojos. Y mientras lo hacía, una lágrima descendía por su mejilla como un hilo de seda. Entonces comprendió que el mantel de su madre, las sábanas limpias, el tic-tac del reloj y la muñeca que hablaba, eran parte del último tejido de la paz. Un tejido hecho de memoria, ternura y resistencia.
Y así, en su pequeña casa suspendida entre dos realidades, la anciana, después de un profundo suspiro, siguió bordando un tejido invisible. No con hilos, sino con recuerdos y esperanza.