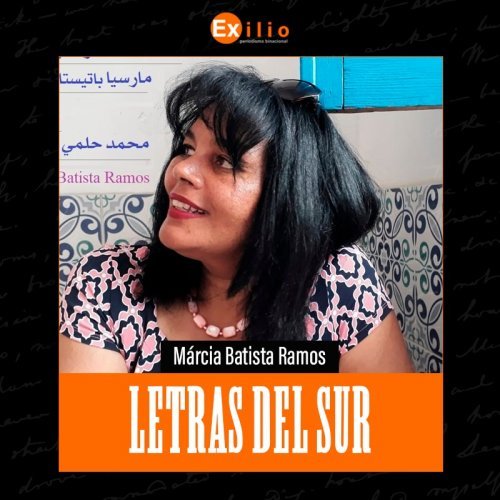El Romanticismo, desde los años treinta del siglo XIX, trató de darle una cara local a esa literatura joven. Gonçalves Dias, con su “Canção do Exílio”, habló de las palmeras y del sabiá[ii]. Era emblemático. Era necesario. Pero el indígena que aparecía en aquellos versos no era alguien real: era un símbolo decorativo, un héroe inventado para emocionar al lector de la ciudad. Como dijo Bosi, “era un indio literario, no histórico”. Con todo, fue un paso, aunque limitado: una imagen de identidad que todavía obedecía al gusto europeo.
La independencia literaria nunca llega de golpe. La poesía continuaba cargada de formas ajenas, la prosa copiaba modelos de afuera. Muchos escritores vivían entre la nostalgia de Europa y la necesidad de inventar una patria nueva. Mientras tanto, en la voz popular —las modinhas[iii], los lundus[iv], los cordeles[v]— ya cantaban un Brasil verdadero, sin permiso académico alguno. Esa oralidad fue, quizás, la raíz más profunda de lo nuestro, aunque tardó mucho en ser reconocida como literatura.
Cien años después, en 1922, la Semana del Arte Moderno sacudió el ambiente. Fue una rebeldía consciente. Los modernistas se declararon hartos de copiar. Querían una lengua suelta, rítmica, viva, contradictoria como el propio país. Oswald de Andrade, con su “Manifiesto Antropófago”, lo dijo con ferocidad: comer lo extranjero, digerirlo, y devolverlo transformado. Nada de servilismo. “Macunaíma”, personaje de Mário de Andrade, es el mejor ejemplo: un héroe sin carácter, lleno de contradicciones, que camina por Brasil mezclando mito y calle, ironía y magia. Eso ya no era una copia de nadie: era Brasil hablando con su propia voz, mirándose en un espejo propio.
El Modernismo no canceló el pasado, lo enfrentó. Rompió el espejo donde sólo veíamos versiones europeas y nos hizo mirar al país tal como es: desigual, mestizo, a veces brutal, pero lleno de energía original. Sérgio Buarque de Holanda lo definió como “el arte de la adaptación”. Tal vez, ésa sea nuestra verdadera fuerza.
Hoy, dos siglos después de aquella independencia política, la literatura brasileña sigue viviendo entre tensiones. El canon convive con obras nuevas que recuperan memorias negadas, voces periféricas, historias que antes no tenían lugar en los libros, hoy, resuenan. El camino no ha sido recto ni armónico: empezó copiando Europa, inventó un indígena decorativo, explotó con los modernistas y ahora se abre en muchas direcciones distintas, desde la favela, de la sierra, de las ciudades, del litoral hasta la Amazonía.
Quizás, lo más honesto sea admitir que nuestra identidad literaria no es una sola. Brasil no es una frase única, sino un mapa hecho de muchas voces. No buscamos un espejo perfecto: preferimos fabricar el vidrio, cortarlo a nuestro modo, aunque tenga grietas —porque esas grietas son, también, nuestra manera de existir.
A veces, escribo desde Oruro o de otros refugios que tengo en Bolivia, con la nostalgia encarnada en la memoria, y me doy cuenta de que la distancia también es parte de esa antropofagia: escribo sobre Brasil desde otro lugar, en otro idioma y esa mezcla entre memoria y exilio termina ofreciendo otra mirada sobre nuestra literatura —una mirada que no imita nada, sino que escucha y reincorpora.
[i] Sertão: se refiere a una región semiárida en el interior del noreste de Brasil.
[ii] Sabiá: es una especie de ave.
[iii] Modinhas: se refiere a un estilo de canción lírica que se originó en Portugal durante los siglos XVIII y XIX, volviéndose popular tanto en Portugal como en Brasil.
[iv] Lundú: es un género musical y danza brasileña, originada por los esclavos traídos de Angola.
[v] Cordel: género literario popular.