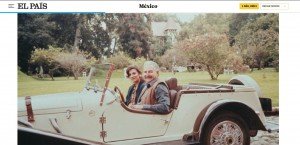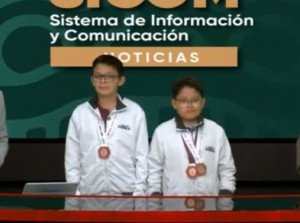La versión del gobierno federal no ha cambiado desde 2019: atraer inversión, “detonar” —esa palabra retórica tan mal empleada— empleo, e integrar al Istmo a las cadenas globales de valor. Conectividad, infraestructura y polos industriales como anclas territoriales de un crecimiento económico planificado desde el centro. Una especie de "nuevo federalismo por decreto", donde el territorio se considera plataforma productiva, pero rara vez sujeto político. Lo que no se dice —y ya es imposible ignorar— es que los territorios están reaccionando. A veces con resistencia silenciosa. A veces con violencia fragmentada.
Hay un desfase preocupante entre la narrativa del desarrollo y las condiciones reales del campo institucional. El gobierno promete progreso, pero los municipios no tienen capacidades de gobernanza para sostener la complejidad que se avecina. El Estado ha invertido más en fierro (infraestructura dura) que en confianza (infraestructura social). En varias comunidades, los liderazgos locales están siendo capturados, neutralizados o desplazados por actores irregulares que también ven en los megaproyectos una oportunidad: para controlar rutas, acaparar tierras o imponer “orden” donde el Estado es apenas una silueta.
Datos del Observatorio de Violencia y Territorio de la UNAM muestran que entre 2022 y 2025, los homicidios dolosos en municipios con presencia directa del CIIT aumentaron un 23%. En al menos siete de ellos, se ha reportado presencia de células delictivas que antes no operaban en la región. Y mientras tanto, los mecanismos de consulta indígena han sido más simbólicos que vinculantes. La narrativa de “bienestar con inversión” no aterriza cuando el Estado llega con bulldozers, pero sin diálogo.
Hace unos años me tocó estar en una sesión comunitaria en el Istmo oaxaqueño. La población no pedía mucho: acceso al proyecto ejecutivo, garantías de empleo local, respeto a los acuerdos de asamblea. Lo básico. Pero ni siquiera había quién respondiera con honestidad. El delegado estatal en esa ocasión no llegó. Los consultores no sabían zapoteco. Y la minuta se archivó como una “actividad de socialización cumplida”. Esa escena, repetida decenas de veces, explica por qué los territorios se cierran, desconfían o —peor aún— delegan su seguridad y negociación a actores fuera del marco legal.
Casos internacionales ofrecen lecciones valiosas. En Mozambique, el megaproyecto de gas en Cabo Delgado fue suspendido tras una escalada de violencia armada vinculada a exclusión territorial. En India, las Zonas Económicas Especiales fracasaron donde no hubo gobernanza local ni articulación con actores tradicionales. Y en Colombia, el puerto de Buenaventura se transformó en un enclave económico, pero con altísimo costo social. El patrón es claro: megaproyecto sin inclusión = desestabilización.
La recomendación estratégica es ineludible: se necesita un rediseño del modelo de gobernanza territorial del CIIT. Un modelo que no sólo consulte, sino que redistribuya poder, fortalezca capacidades locales, e integre a las comunidades como co-gestoras del proceso. No basta con invertir: hay que construir legitimidad. No basta con prometer empleos: hay que garantizar paz territorial. El CIIT no puede operar como enclave: tiene que ser red.
Una nación no se construye sólo con rieles, sino con raíces. Si el Corredor avanza sin las voces de quienes lo habitan, entonces no será un puente entre océanos, sino una grieta entre mexicanos.
Todo esto sale a colación porque, en medio de las respuestas del gobierno a un nuevo modelo de capitalismo centrado justamente en la estrategia de zonas francas a lo largo del país, la pregunta que deberíamos hacernos no es si el Corredor Interoceánico funcionará en términos logísticos. La verdadera pregunta es si este país puede lograr, al fin, una infraestructura que conecte el capital con la dignidad, el Estado con el territorio, y el progreso con la paz.
Hoy, lamentablemente, los territorios no sólo están en disputa. Están heridos. Y lo que está en juego ya no es el PIB. Es la posibilidad misma de habitar una democracia con justicia espacial.
Por Ricardo Martínez Martínez
@ricardommz07