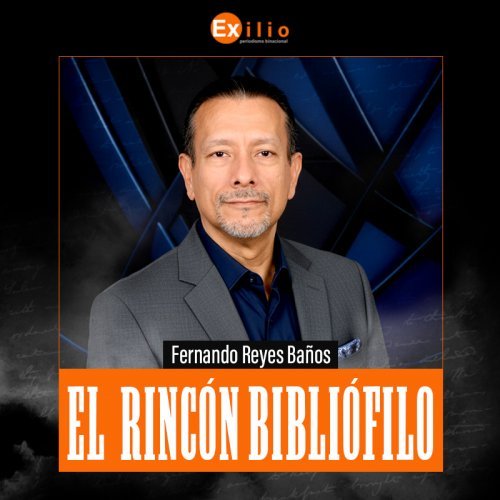Toma en cuenta que, en virtud de los elementos que particularizan la saga de este autor: multinivel narrativo, creación de un universo ficticio, ecología como trasfondo, crítica al mesianismo, un lenguaje y simbolismo distintivos, entre otras características, sugerimos la conveniencia de leer antes la primera parte. Lo anterior, básicamente, para que no pierdas el hilo conductor del argumento, ya que son muchos los referentes que debes tener presentes para comprender esta obra: personajes (y las diferentes situaciones que los vinculan), terminología, ecología arraqueana, así como aspectos políticos, económicos y religiosos muy particulares de los grupos en pugna, pero… ¡Cuidado!: te sugiero no abordar este segundo volumen contrastándolo con el primero, desacierto estratégico que algunos lectores a veces cometen, porque comparándolo con su predecesor evitará que aprecies sus aspectos positivos, y esto no significa que no tenga aspectos negativos, el problema es que esperar de la continuación lo mismo que tuvimos en el inicio es suponer que la historia que Herbert nos narra en sus libros debe seguir un camino ascendente en algún sentido, por ejemplo, en secuencias de acción, puntos climáticos y tensión, pero... ¿acaso lo anterior no es pretender encajonar la historia de un autor a las expectativas trilladas que los lectores hemos guardado de la ciencia ficción (o de cualquier otro género) como resultado de la manipulación que los medios masivos de difusión han obrado en nosotros? La continuación de "Dune", ¿tenía que ser tan larga como su predecesora?, ¿tenía que manejar la misma cantidad de personajes?, o más importante aún, ¿tenía que tener más acción? Considerémoslo por un segundo: ¿En qué manual de erudición inconmensurable está escrito con letras de fuego que debiera ser así? Antes de que algún experto salte de su asiento y diga que sí, que así debe ser y que hay muchas fuentes que lo confirman como la línea a seguir o que, por ciertas circunstancias propias del autor, hubo un contexto que justifica que la obra resultara tal y como la conocemos actualmente, hagamos un alto y supongamos que hay alguna razón literaria de por medio para que la secuela de ese primer gran libro de ciencia ficción debiera tener justo esas características (y no otras), dejando de lado por el momento las fórmulas comerciales para quienes hacen cine hollywoodense: sin duda Denis Villenueve, director que afirma no gustar de los diálogos en sus películas (cosa absurda cuando, justamente, los diálogos son la pieza magistral en la saga de Dune), sabrá cómo transformar (léase "tergiversar") la historia de Herbert, para que su tercera entrega tenga más acción, escenas visualmente impresionantes y un héroe en todo su esplendor (lo anterior, claro, si hay una tercera entrega cinematográfica de esta saga y si le corresponde a Villenueve dirigirla).
"El mesías de Dune", por otra parte, tiene sus problemas. Para mi gusto: inclusión de descripciones que, sin restarle nada a la obra, podrían haber sido menos y no tan extensas; recurso narrativo que, entre otros, el autor utiliza para generar fuertes expectativas en su audiencia, sobre todo, en las muchas páginas que preceden a la conclusión de esta segunda historia, lo que al menos para mí como lector resultó exasperante, y que al final el autor resuelve con cierto apremio, pero también —admitámoslo— con maestría, ya que su agridulce desenlace representa, en sentido figurado, ese susurro en el oído con el que la realidad nos recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen, en particular, cuando se enviste mesiánicamente a un personaje que, detrás de un rostro confiable, oculte sus verdaderas intenciones (recordemos lo que decía Lewis (2021): “(…) un exterior devoto no esconde siempre un corazón virtuoso”); además de personajes que, en la cúspide de su poder —doce años después de su ascensión (lo que logra concretarse en el lapso entre el final del primer volumen y el inicio del segundo)—, parecen titubear demasiado, como si no tuvieran más remedio que ponerse a merced de un destino infame cuando el lector más impaciente, con alguna probabilidad, esperaría que su poder les permitiera superar cualquier escollo, siendo tal particularidad, misma que echa por tierra desde un principio la expectativa de un ser (o seres) todopoderoso(s), la que aporta, precisamente, esa singularidad que caracteriza a esta segunda parte.
Tener una visión del futuro implica la posibilidad de escoger un camino como la mejor opción o, como en el caso de "El mesías de Dune", como la menos mala de ellas, pero... ¿qué pasa cuando éste no se presenta, en la realidad, como se esperaba, manifestándose en cambio, a través de enigmas que hacen sospechar sobre peligrosos desvíos?, y si sabiendo anticipadamente cuál es el destino más piadoso para tu ser amado, ¿no sería tu miedo más grande desviarte un poco, sólo un poco del camino?, ¿cuándo ocurre que seguir el camino para alcanzar el destino menos trágico te convierte en esclavo de lo inexorable? Esas son algunas de las preguntas que se plantean a lo largo del texto, como intersticios reflexivos en torno al poder del kwisatz haderach y sus inevitables límites… y ese es el meollo del asunto: si esperas que este segundo libro de Dune sea más que el primero, en cierta forma lo es, pero no en el sentido convencional, es decir, no hay más acción, tampoco hay batallas de naves intergalácticas disparándose unas contra otras, ni siquiera una trama elevada a la tercera potencia con el propósito de que todo sea más épico y descomunal que la primera parte, y si Villenueve o cualquier otro director exhibiera algo distinto en una tercera entrega cinematográfica, téngalo por seguro estimado(a) lector(a), que sería el resultado de una búsqueda desesperada por repetir la fórmula con tal de obtener buenos dividendos (si me equivoco, claro, sería el primero en aplaudirlo); lo que sí hay es una velada conspiración, intrigas, diálogos dentro de diálogos y una secuencia oculta de circunstancias que, sigilosamente, va cerrando filas en un campo de batalla que se libra, sin tregua ni compasión, en el lenguaje, en las ideas y en la psique.
Finalmente, entre todos los personajes que intervienen en los escenarios de esta segunda parte, hay uno que el lector tal vez considerará merecedor de su especial atención, y aunque el personaje en cuestión no tenga un nombre propio, diálogos, acciones concretas describibles o si quiera un cuerpo físico, su importancia en la historia herbertiana es tal que gran parte de lo que acontece en ella debe su cauce a su poderosa influencia: me refiero, como cabría de suponerse, al tiempo y a su implacable paso. Con la intención de ahondar en la importancia que esta variable tiene en "El mesías de Dune", me remito a Vincent (1996), autor que a través de su personaje felino (Akenatón), hace una descripción impecable sobre el tiempo y su inexorable discurrir, misma que a continuación cito:
(…) observando su rostro destruido descifré la labor del tiempo que avanza sin cesar noche y día, ese tiempo que huye de nosotros y nos abandona tan furtivamente que parece detenerse sin cesar pero que nunca acaba de correr; hasta tal punto que no se puede pensar en el presente sin que haya pasado; el Tiempo, que siempre avanza sin volver atrás, como el agua que baja sin que ni una sola gota pueda remontar a la fuente; el Tiempo, a quien nada se resiste, ni el hierro, ni cosa alguna por dura que sea, pues todo lo corrompe y devora; el Tiempo que cambia, nutre y hace crecer todas las cosas; y que todo desgasta y todo lo pudre; el Tiempo, que hace envejecer a nuestros padres, a los reyes, a los emperadores y a nosotros mismos (a menos que la muerte no nos lleve antes). La mayor ilusión del hombre es creer que el Tiempo pasa. El Tiempo es la orilla. Nosotros pasamos y él da la impresión de correr. (p. 75)
De lo anterior, se desprende la moraleja de este artículo: dado que ninguno de nosotros tiene, ahora mismo, la más mínima oportunidad de convertirse en un kwisatz haderach, es decir, de elevarse por encima de sus semejantes como una entidad capaz de visualizar cómo evolucionará la historia al cabo de los años, e incluso de los siglos —a menos que, como lo describiera Isaac Asimov en sus libros sobre la “Fundación” (especialmente, en El ciclo de Trántor), los hombres desarrollaran algo parecido a la psicohistoria y se ciñeran a la lógica de sus parámetros—, ¿qué nos queda por hacer sino valorar la importancia del tiempo, percatarnos de su inevitable paso y asumir, con cierta dosis de madurez, que somos irremediablemente finitos? Es en este sentido que la voz aguardientosa de un video que circula actualmente en TikTok afirma, que cada año que cumplimos no es un año que ganamos, sino un año que perdemos, que más allá del número que agregamos a nuestra edad representa una resta de vida, trecientos sesenta y cinco días que nunca más volverán a repetirse porque, irónicamente, entre más vivimos más nos acercamos a nuestro fin. Siendo lo anterior algo que debería resultar evidente para cualquiera, la palabra “muerte” suele resultar escabrosa o truculenta para muchas personas, pero "(…) resulta que es la muerte prevista la que, al hacernos mortales (es decir, humanos), nos convierte también en vivientes." (Savater,1999, p. 8); por ello, el aquí y el ahora son nuestra única oportunidad para construir, con nuestras decisiones, el futuro que no podemos predecir con la precisión que solo un kwisatz haderach podría hacerlo, razón por la cual, nuestra incertidumbre, zozobra y desconocimiento son de otra índole: nos preocupa y ocupa la vida y el mañana, y no ceñirnos a un camino o alternativas cuyos desenlaces ya conocemos de antemano.
Quizá no tengamos, ni hayamos tenido nunca, una bola de cristal a la mano que nos permita vislumbrar con claridad lo que el mañana nos depara. Históricamente, la humanidad ha contado con personas que han intentado predecir el futuro, y en tiempos más recientes, son futurólogos, analistas y profesionales de diversas disciplinas los que han intentado vaticinar nuestro porvenir, pero hasta ahora no contamos —para bien o para mal— con un instrumento certero que nos permita predecir, con exactitud, lo que ocurrirá en los próximos años o en los siguientes siglos. Sin embargo, quizá —y solo quizá— tengamos a la mano un referente con el potencial para permitirnos vislumbrar el futuro, no con total certidumbre, pero sí con una mezcla más o menos equilibrada de seguridad e incertidumbre que, al menos, nos permitiría avanzar sin ir a tontas y a ciegas: la historia, la historia de la humanidad, de los pueblos y de cada persona. Considérese lo que Ortega y Gasset (2020) expresó en su obra más emblemática:
El hombre no es nunca un primer hombre; comienza desde luego a existir sobre cierta altitud de pretérito amontonado. Este es el tesoro único del hombre, su privilegio y su señal. Y la riqueza menor de ese tesoro consiste en lo que de él parezca acertado y digno de conservarse: lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos siempre. (p. 32)
Ese avance, coincidente con las palabras del filósofo y ensayista español, aunque incierto, nos permitiría transitar por un sendero que, con la asunción referida, nos brindaría oportunidades para hacer correcciones a tiempo, ya que se trataría de un camino moldeado por los errores que hemos cometido anteriormente (y que ya conocemos) no solo como humanidad, sino también como parte de un conjunto de sociedades diversas y como individuos únicos. En suma, ver la historia que hemos dejado atrás, por mucho que la recordemos como un espejo fragmentado que al parecer imposibilitaría develar cualquier cosa, guarda empero, el potencial para ofrecernos pistas sobre cómo enfrentar el futuro.
Referencias
Lewis, M. G. (2021). El monje. Verbum
Ortega y Gasset, J. (2020). La rebelión de las masas. Planeta.
Savater, F. (1999). Las preguntas de la vida. Ariel.
Vincent, G. (1996). La historia de la humanidad contada por un gato. Alfaguara.