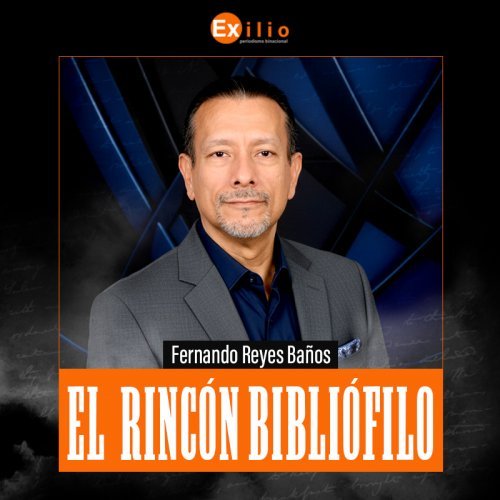- Inicio

- Columnistas

- El Rincón Bibliófilo

- Las palabras y los hechos
Las palabras y los hechos

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la tolerancia como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Etimológicamente este término viene del latín tolerare (“soportar”, “sostener”) y apunta al grado de aceptación y respeto que una persona (o grupo de personas) tienen hacia un objeto en particular, mismo que puede ser (o no) contrario a una regla moral, civil o física. Por su parte, González (2001) afirma que la tolerancia implica una aceptación, basada en el respeto de las diferencias (y de quienes son percibidos como diferentes), en la que tales diferencias son igualmente importantes, lo que facilita una convivencia pacífica y plural. Según Santos (2006, p.80), es la "(...) inclusión del otro en el propio mundo", por lo que tolerar significa respetar a los demás, aunque sean diferentes, lo que implica una dosis importante de autenticidad en la persona que es tolerante.
Cuando Norberto Bobbio sintetizó los aprendizajes logrados gracias a su trayectoria intelectual y ética, el pensador italiano plasmó las ideas expresadas en el párrafo anterior con una frase memorable: “He aprendido a respetar las ideas ajenas, a detenerme ante el secreto de cada conciencia, a comprender antes de discutir y a discutir antes de condenar” (Bobbio, 1997). Llama la atención que una síntesis como la referida por el autor de Senectute sea posible hacerla, según el propio Bobbio, solamente cuando se llega a la última etapa de la vida, acotación coincidente con la idea que en la antigüedad se tenía sobre la vejez y el actuar ético; por su parte, refiriéndose a la polis ideal de Platón cuya gobernanza estaría en manos de un filósofo rey, Laje (2023) describe la alegoría de la caverna de la siguiente manera:
Los hombres de la caverna piensan que las sombras son la realidad, pero están engañados. El conocimiento se muestra entonces como emancipación de las cadenas que retienen al hombre en la oscuridad. Quien logra salir de la caverna queda encandilado con la luz que hace patente la verdad de las cosas. De esta forma, Platón quiere gobernantes que hayan visto la luz, que hayan cultivado el conocimiento, que, en una palabra, sean filósofos. Pero salir de la caverna toma tiempo. Los jóvenes deben ser sacados de la ignorancia de a poco, aunque no todos lograrán hacerlo. (p. 18)
¿Cómo convergen la reflexión que Bobbio hace sobre el respeto, la comprensión y la prudencia ética en el juicio (aspectos que, por lo general, se alcanzan en la senectud) y la alegoría platónica de la caverna y la figura del filósofo rey? En que el conocimiento verdadero —principalmente, ético— no se adquiere de forma inmediata, sino que requiere tiempo, maduración y una transformación interior. Así como Bobbio señala que solo en la última etapa de la vida se puede alcanzar una síntesis ética profunda, Platón advierte que salir de la ignorancia y acceder a la luz del conocimiento es un proceso gradual, reservado a quienes logran emanciparse de las sombras. En este sentido, tanto el respeto por la conciencia ajena como la capacidad de gobernar con sabiduría surgen de una experiencia reflexiva que trasciende la inmediatez, y que exige tanto formación intelectual como evolución moral.
Escusándome por esta digresión y regresando al tema de la tolerancia, González (2001), por su parte, alude a la necesidad de distinguir entre dos modalidades muy frecuentes de tolerancia: una que, por no constituir una virtud, es negativa o pseudotolerancia; y otra que es autentica, que puede ser comprendida como una virtud, y en cuanto tal “(…) no es algo dado sino que tiene que alcanzarse, que construirse día con día mediante un esfuerzo creador (como una verdadera meta de civilización)” (González, 2001, p. 252). La tolerancia negativa puede pasar desapercibida, con cierta frecuencia, al atribuírsele una de dos equivalencias: por un lado, tolerar como soportar (sintiendo desprecio en el fondo por el otro), y por otro lado, tolerar como indiferencia (manteniendo, incluso impidiendo, cualquier clase de cambio); dicha modalidad (en cualquiera de sus dos equivalencias), llega a manifestarse en la realidad cuando el sujeto "tolerante" expresa algo parecido a "Cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no se metan conmigo" o "Yo los respeto, pero lo que no me pasa es que quieran cambiar las cosas. ¡Todo está bien así!" (De la Mora & Terradillos, 2007, p. 253). La tolerancia positiva, en cambio, se contrapone tanto al mero soportar como a la indiferencia del otro, porque no consiste en un mero soportar, sino en aceptar verdaderamente al otro, trascendiendo el rechazo en el respeto, además de que no involucra indiferencia, muy al contrario: conlleva la defensa tanto de las ideas y valores que uno tenga y profese, como el derecho del otro a disentir (González, 2001), aspecto que inevitablemente nos remite a las palabras con que Evelyn Beatrice Hall resumió el espíritu del pensamiento voltairiano (y que, al cabo del tiempo, fueron atribuidas erróneamente a Voltaire): “No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”.
Se dice que la contraparte de la tolerancia es la intolerancia. Rivera y Margetic (s. f.) califican a este concepto como un antivalor, pues tiene como base el sectarismo, la negación y la exclusión de personas, comunidades o saberes que se han constituido al margen de lo establecido hegemónicamente por una sociedad en particular. En 1978, Otto comentó que:
Un sistema social (esto es, una sociedad o una institución) es intolerante cuando está constituido de tal forma que tiene una disposición tal que sistemáticamente exc1uye la posibilidad de que exista una diversidad de formas de vida, practicas o culturas; o sea cuando tiene la disposición de perseguir la pluralidad, buscando la uniformidad mediante la coerción. (citado por Nathan en 1993, p. 88).
Haciendo un desglose de la definición anterior debe considerarse la relación compleja entre dos elementos incluidos en ella: en primer lugar, una disposición a no aceptar la pluralidad, que tiene como base las creencias, valores o proyectos particulares establecidos por un determinado sistema social; y en segundo lugar, una conducta que se traduce en la acción de perseguir a los grupos alternativos, aludiendo con "perseguir" a los castigos, más o menos violentos, que las sociedades han utilizado históricamente para erradicar (excluir o minimizar la importancia de) tales grupos. En cuanto a los motivos que puede tener una sociedad para perseguir puede haber, obviamente, una gran diversidad. Si se considera que tales motivos pueden concebirse como legítimos o ilegítimos, entonces la persecución resultante puede calificarse como justa o injusta, por lo que la intolerancia puede definirse como el conjunto de razones ilegítimas que motivan las persecuciones o castigos injustos que un sistema social utiliza contra algún estilo de vida o grupo alternativo, lo que vincula a este concepto con una carga valorativa negativa que afecta al sistema social al que se atribuye, haciéndolo susceptible de la crítica y el rechazo de parte de los sistemas sociales que lo califiquen como intolerante (Nathan, 1993). Cabe señalar empero, que la ecuación inherente a esta definición: disposición - conducta, puede utilizarse para referirse tan sólo a la disposición (motivos o razones para perseguir o castigar), ya que ésta puede presentarse sin que se manifieste el elemento conductual, por lo que la intolerancia se referirá entonces al no reconocimiento de la pluralidad de formas de vida o grupos alternativos en el ámbito de las creencias, los valores y los proyectos de un sistema social específico.
Todo lo anterior viene a cuento porque hace algunos años, en uno de esos foros que el gobierno en turno organizó para consultar a la ciudadanía en torno al próximo plan de desarrollo, ocurrió un hecho interesante.
Una compañera de trabajo, con otros miembros del equipo y un servidor, al encontrarnos en las instalaciones indicadas para hacer acto de presencia en dicho evento, salió un momento del salón donde se realizaban las ponencias para ir al tocador; después de un rato, nuestra compañera regresó y nos compartió la siguiente experiencia:
Resulta y resalta que cuando regresó del tocador y pretendió entrar por una puerta diferente a la que usamos para entrar al foro la primera vez, un hombre se interpuso en su camino y le indicó que no podía entrar por ahí. Cuando ella le preguntó por qué, el sujeto en cuestión le contestó que esa puerta estaba reservada para los regidores únicamente. La compañera se sintió indignada, claro, porque consideró injusto que, por un lado, hubiera entradas para ciertas personas, y por otro lado, entradas para el resto de la gente, y aunque expresó su inconformidad ante la persona que le impidió pasar por esa puerta, el resultado fue el mismo: el guardián no le cedió el paso, por lo que nuestra compañera tuvo que caminar más, dando una vuelta que, en términos prácticos, resultaba completamente innecesaria, para entrar finalmente por la puerta designada, digamos, para el ciudadano promedio.
Parecería un hecho trivial. Una experiencia breve, pero incómoda, que se recuerda lo suficiente como para compartirla durante la siguiente hora con algún conocido, pero que después de un día se olvidará, quedando en su lugar solamente la noción de haber asistido a un evento multitudinario. Cualquiera estaría tentado a decir que la discrepancia anteriormente descrita no tiene razón de ser dada la existencia de protocolos de seguridad, consignas y reglas preestablecidas para la realización de eventos así y que la realización de un foro ideado supuestamente para que la ciudadanía exprese lo que quiere (y lo que no quiere) para su Estado en los próximos años no es, obviamente, la excepción. Pero si este incidente, por pequeño que haya sido, lo consideramos a la luz de la desigualdad que sigue estando presente en nuestra sociedad, quizá, no parezca un hecho tan trivial.
No se confunda. Lo anterior no es privativo de un evento político como el que acabo de describir. Éste solo representa un botón de muestra, el reflejo de la realidad (compleja y complicada) que vivimos como país y como parte de un mundo globalizado que afronta problemas que aún no ha podido resolver. Al respecto, solo citaré las ideas de tres autores que han estudiado el complejo fenómeno de la desigualdad: en el año 2004, Schemelkes comentó que: "Los países ricos, y los ricos en esos países, son cada vez más ricos y proporcionalmente cada vez menos. Lo contrario sucede con los pobres: son cada vez más los pobres y cada vez más pobres, los pobres" (p. 10). Diez años más tarde, en su libro Mirreynato, Ricardo Raphael, catedrático del CIDE, a la par que Reuben (2016), comentó que:
(…) 7 de cada 10 seres humanos viven en países donde la desigualdad se ha multiplicado. Cita Oxfam un documento de Credit Suisse donde se argumenta que, mientras 10% de la población mundial controla alrededor del 86% de la riqueza, el 70% menos aventajado se las tiene que arreglar con sólo 3% de la producción mundial. (p. 182)
En tercer lugar, Cisneros (2001) nos advierte sobre la intolerancia cultural, concepto que se diferencia de la intolerancia social en que ésta se limita a excluir al “otro” por ser distinto, mientras que la intolerancia cultural implica una persecución activa de esa diferencia, actitud que da lugar a la heterofobia, que alude al temor y la hostilidad hacia quienes no comparten nuestra identidad grupal, misma que en términos de Fernando Savater —cita el autor—, representa una verdadera “enfermedad moral” de las sociedades contemporáneas, en virtud de que fomenta el rechazo sistemático de lo diverso, lo extraño y lo externo, transformando la diferencia en amenaza y debilitando los principios éticos de convivencia plural.
En suma, las tareas a resolver no son sencillas, ni los desafíos pequeños. Hacer coincidir hechos con palabras no resultará fácil mientras no se acepte que en nuestra sociedad sigue en circulación las monedas de la desigualdad y de la discriminación. Es urgente atender tales aspectos porque no se puede esperar que hombres y mujeres vivamos en igualdad cuando la desigualdad, en múltiples sentidos, define qué puertas estarán abiertas y qué puertas estarán vedadas para permitirnos pasar. Tengo un sueño: que las puertas permanezcan abiertas y quienes pasen no sean el amigo o el Sr. X, sino seres humanos y ya. Así sea.
Sandra Cuevas se contradice tras detención del Choko, su expareja
Lunes, 15 Septiembre 2025 09:33Más de 100 mil recibieron a Claudia Sheinbaum en el centro del país
Lunes, 15 Septiembre 2025 09:12SSC asegura a 10 personas durante el fin de semana en distintos puntos de la capital
Lunes, 15 Septiembre 2025 08:49