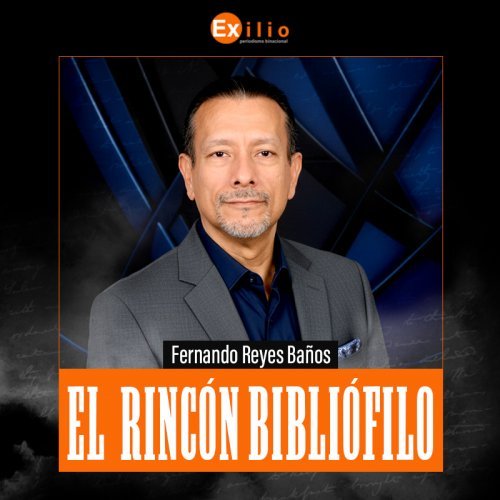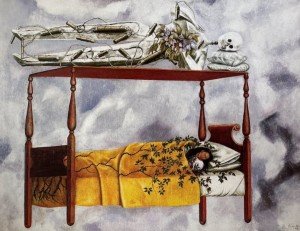De los estereotipos de género se deriva el modelo de la masculinidad hegemónica, el cual impone la idea de que sólo hay un modo de ser varón y que éste debe caracterizarse, invariablemente, por tres grandes atributos: el honor, el valor y la agresión; Willson (2005) por su parte, se refiere a los siguientes contenidos estereotípicos: rol de héroes, machos potentes que todo lo pueden y comportamiento agresivo e intrépido; en cualquier caso, queda claro que las expectativas sociales puestas en los hombres son altas y más si se considera la rigidez con que tales requerimientos deben cumplirse. Al respecto, Figueroa, Hernández, Lamas y Perelman (2001, p. 197) comentan: "Algunas de las interpretaciones que se dan de este comportamiento aluden a modelos de masculinidad que muchos varones deben o tratan de cumplir ya que de lo contrario temen ser marginados, discriminados y sancionados socialmente (...)", no obstante recuérdese que la asunción de tales estereotipos dista mucho de ocurrir pasivamente, por lo que también debe tomarse en cuenta la existencia de masculinidades alternativas, por ejemplo, la contestaria, que activamente reta, cuestiona y rechaza la masculinidad hegemónica (Ramírez & García, 2002).
Los hombres, en contraposición con lo que se espera de los seres genéricos que encarnan la femineidad, para ser reconocidos en una sociedad que valora los atributos masculinos, deben demostrar que son racionales, agresivos, valientes, fuertes, atrevidos, aguantadores, independientes, viriles y, sobre todo, perfectamente capaces de controlar y dominar sus emociones y afectos (Ponce, 2004). Kimmel y Levine, por su parte, explicaron en 1992 que la masculinidad se construye cuando los hombres organizan las concepciones que tienen de sí mismos y se asumen voluntariamente, como seres capaces de correr riesgos, de experimentar dolor o malestar (sin doblegarse a éste), de ambicionar constantemente la acumulación de bienes: dinero, poder, parejas sexuales y experiencias, así como evitar a toda costa cualquier conducta que pueda asociarlos con lo femenino, lo cual incluye obviamente despojarse de lo afectivo, porque la expresión de sentimientos nuevamente puede hacerlos ver como cercanos “al lado opuesto” de su género (citado por Pérez, Cunningham, Serrano & Ortiz, 2007). Díaz (2007) por su parte, al referirse al machismo mexicano como una expresión exagerada de la hombría, caracteriza este estereotipo con una norma que, basada en la superioridad de algunos atributos del hombre “macho”, por ejemplo, fuerza y tamaño, determina que es él quien debe mandar, dominar y someter a las mujeres (y a otros hombres).
Cabe señalar empero, que mantenerse a la altura de lo que tales estereotipos de género demandan implica, según los expertos, algunas repercusiones importantes para los hombres.
Según Ponce (2004), la masculinidad conjuga el poder, la dominación, la competencia y el control como partes esenciales de su construcción, proceso enmarcado en la socialización, las exigencias y los estereotipos dominantes que el contexto sociocultural asigna, al forjar las subjetividades que coincidan con las representaciones hegemónicas de ser varón; sin embargo, aunque lo anterior demande que los hombres se hagan de una armadura personal que les permita obrar con poder en la sociedad, repercute en su aislamiento de los demás y, probablemente, de ellos mismos (Fernández, 2004), lo que los hace vivir su sexualidad con cierta tensión debido a las altas expectativas que la sociedad deposita permanentemente en ellos, siendo ésta una de tantas consecuencias, pues son varias las áreas vitales que pueden verse igualmente afectadas, lo que ha despertado sospechas para algunos autores: Rivas (2005), Fernández (2004) y Pérez, Cunningham, Serrano y Ortiz (2007), de que pertenecer a semejante categoría puede ser fuente de malestar o, incluso, de riesgo para sus miembros: los varones son los que ocupan, con mayor frecuencia, espacios en las cárceles, los hospitales, el ejército, los manicomios y los cementerios, sufren mayor número de accidentes, padecen condenas judiciales más largas y ante la ley, cuando se trata de la custodia de los hijos, siempre son los que llevan las de perder, aun cuando todas las pruebas parezcan indicar que, contra todo pronóstico, algunas veces estar con la madre no es la mejor opción para los hijos (Wilson, 2005).
Hay autores que opinan, sin embargo, desde un contexto sociocultural vinculado con los países desarrollados, que una “nueva ideología de la masculinidad” está surgiendo en la actualidad, porque los roles de género que tradicionalmente se atribuían a los hombres, algunos de ellos relacionados con el machismo, están cambiando (Pérez et al., 2007).
En el caso de México, por ejemplo, Díaz (2007, p. 94) afirma que: “(…) el machismo mexicano como mandato de nuestra histórico-sociocultura ha declinado fuertemente en los últimos 35 años”, sobre lo cual es pertinente señalar que, de dicho mandato o precepto, de acuerdo a los estudios presentados por este autor, se han liberado más las mujeres al cabo de esos años que los hombres.
Con lo referido por Kimmel y Levine en 1992 (citado por Pérez, Cunningham, Serrano & Ortiz, 2007), se aludió con anterioridad a las concepciones que los hombres tienen de sí mismos, las que organizan para construir su masculinidad de tal suerte que puedan asumir voluntariamente, comportamientos relacionados con atributos socialmente valorados como masculinos, los que en conjunto suelen denominarse estereotipos de género, y que son definidos por González (1999), como las creencias consensuadas acerca de las características que distinguen a hombres y mujeres; tales creencias tienen una notable influencia en los individuos, sobre todo, en lo que respecta a su conducta, y a su percepción de sí mismo y del mundo. Son un subtipo de los estereotipos sociales en general. La asunción que implican tales estereotipos empero, así como el proceso mismo de la socialización basada en estas concepciones de género no ocurre ni uniforme ni coherentemente, como tampoco se trata de una normatividad que los seres humanos acepten de manera pasiva tal cual se presente, porque lo que resulta de ambos procesos es, en realidad, una transacción o, como lo diría Guillermo Núñez Noriega, "un producto de la negociación, la lucha y las acciones humanas" (citado por Ponce, 2004, p. 8).
Aunque las leyes, discursos y prácticas de la sociedad parezcan predominantes en lo que respecta a la construcción de la subjetividad de quienes se desarrollan en su seno, al mismo tiempo, los individuos que forman parte de ella pueden elegir, aunque no siempre resultará igual de fácil, entre varias posibilidades y, a veces, también resistir e, inclusive, luchar en contra del sistema sexo/género dominante para buscar su transformación; en común acuerdo con lo anterior, Pérez et al. (2007) opinan que en cada cultura las regulaciones aceptadas sobre la masculinidad no son estáticas ni pueden ser concebidas como entidades abstractas externas a lo individual, sino como productos de interacciones continuas entre los hombres en torno a las instituciones que han ayudado a instaurar (Ponce, 2004). Fernández (2004), al invitar al lector a reflexionar sobre cómo construyen su identidad de género los “hombres y (las) mujeres de carne y hueso”, hace la siguiente descripción:
Lo que nos encontramos en nuestra experiencia diaria y cotidiana, en nuestra pragmática, son hombres duros y mujeres sensibles; pero también hombres sensibles y mujeres duras; hombres y mujeres que son, a la vez, sensibles y duros; y hombres y mujeres que, para una cosa son sensibles y, para otras, duras. Nos topamos con un constante hacer, deshacer y rehacer que difícilmente deja de moverse e inquietarnos. (p. 39).
Atendiendo a los aportes que la antropología y el feminismo constructivista han hecho puede afirmarse que: no hay una sola manera de ser hombre, ni natural ni culturalmente hablando, sino una diversidad de expresiones masculinas… pero si esto es así, si resulta más preciso referirse a las masculinidades, ¿por qué se sigue considerando, de manera más o menos generalizada en la sociedad justamente lo contrario, es decir, que sólo hay una manera de ser hombre y que ésta sólo puede construirse teniendo como materia prima aspectos tales como el poder, la dominación, la competencia y el control? Porque entre todas ellas, hay una que ocupa una posición dominante en el sistema sexo/género de cualquier cultura en un momento histórico dado: la masculinidad hegemónica, estereotipo que al presentarse ante la sociedad como una norma, impone atributos como la destreza física, una postura específica, ejercicio del control y la agresión, los cuales serán incorporados a las subjetividades de hombres y mujeres, destacándose socialmente por encima de cualquier otra forma que los hombres puedan asumir para su masculinización; su construcción además, se refuerza por la comparación que hacen quienes se adhieren a este estereotipo con los demás, sobre todo, con aquellos a quienes se percibe como poco agraciados en relación con tales atributos.
La masculinidad hegemónica, además, promueve su reproducción, exhibiéndose como la forma "natural" de lo masculino a través de dispositivos cuyo objetivo es legitimar su dominio (Ramírez & García, 2002). Un aspecto relacionado con este dominio que la masculinidad hegemónica busca mantener es la heterosexualidad normativa, caracterización sexual que se identifica como básica en el sentido de que se atribuye a sí misma las cualidades de sexualidad "normal" y "naturalmente dada", por lo que el hombre en tanto ser masculino y heterosexual puede (“y debe”) estigmatizar como minoría a todos los que no caigan dentro de esa misma categoría (Figueroa, Hernández, Lamas y Perelman, 2001). En tales términos, el heterosexual piensa que su sexualidad se corresponde con la sexualidad normativa o que ésta debe corresponder con esa sexualidad: "(...) el heterosexual considera que existe una verdadera sexualidad, y una sexualidad 'anormativa' realizada por unos personajes más o menos depravados o extravagantes a los que, en el mejor de los casos, hay que 'tolerar' y, en el peor, hay que exterminar" (Valcuende, 2006, p. 127-128).
De acuerdo a Valcuende (2006), la heterosexualidad normativa atiende a una serie de ideas que, aparentemente, la "naturalizan" y "normativizan" (no en balde la tradición católica influyó para que sexualidad y reproducción se mantuvieran ligadas), aunque con la lectura de tales ideas se hace evidente lo problemático que resultan la mayoría de ellas para todas las personas, peor aún si se les toma como verdades absolutas, estas ideas son: la verdadera sexualidad es la que está vinculada a las prácticas reproductivas, éstas deben ir ligadas a la pareja heterosexual, ésta representa el marco donde debe producirse la verdadera sexualidad, ésta debe estar siempre unida al amor y, finalmente, éste dura toda la vida.
Ya se había comentado empero, que la socialización basada en las concepciones de género no ocurre uniformemente y que los sujetos reaccionan de formas diversas ante la asunción de éstas, por lo que la masculinidad hegemónica siempre deberá hacer frente a quienes resistan o busquen, incluso, impugnar su dominio.
Ramírez y García (2002), partiendo de las relaciones de complicidad y subordinación establecidas por Connell en 1995 en relación con la masculinidad hegemónica, proponen un modelo que, además de considerar los planteamientos de este autor, complementa su propuesta al identificar otras dos masculinidades: la contestaria y la hipermasculinidad; de todas ellas, una que resulta sumamente interesante es la masculinidad subordinada, pues ésta contiene a quienes la masculinidad hegemónica margina y devalúa por no cumplir con sus exigencias.
Referencias
Díaz Guerrero, R. (2007). Psicología del mexicano 2. Bajo las garras de la cultura. Trillas.
Fernández Llebrez, F. (2004). ¿"Hombres de verdad"? Estereotipo masculino, relaciones entre géneros y ciudadanía. Foro Interno, (4), 15-43. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
Figueroa, J. G., Hernández Forcada, R., Lamas, M. y Perelman Javnozon, L. (abril, 2001). Tolerancia y ejercicio sexual de los varones: tensión entre minorías y hegemonías. Mesa redonda presentada en el Seminario Internacional sobre Tolerancia, Ciudad de México.
González Gabaldón, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género [Versión impresa]. Comunicar, (12), 79 - 88.
Pérez-Jiménez, D., Cunningham, I., Serrano-García, I. y Ortiz-Torres, B. (2007). Construction of Male Sexuality and Gender Roles in Puerto Rican Heterosexual College Students. Men and Masculinities, 9(3), 358-378. Base de datos SAGE.
Ponce, P. (2004). Masculinidades diversas. Desacatos, (16), 7-9.
Ramírez, R. y García Toro, V. (2002). Masculinidad hegemónica, sexualidad y transgresión [Versión impresa]. Centro Journal, 14(1), 5-25.
Rivas Sánchez, H. E. (2005). Entre la temeridad y la responsabilidad. Masculinidad, riesgo y mortalidad por violencia en la Sierra de Sonora. Desacatos, (16), 69-89.
Valcuende del Río, J. M. (2006). De la heterosexualidad a la ciudadanía [Versión impresa]. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 1(01), 125-142.
Wilson Osorio, J. (2005). Flexibilización masculina. Revista de menopausia. http://www.encolombia.com/menovol6200-flexibilizacion.htm